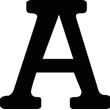En la metáfora del árbol, la semilla era el origen que simboliza el modelo de negocio, que incluye una idea todavía no muy concreta del producto, un canal de venta y una manera de hacerlo económicamente viable. Ahora, de esa semilla saldrán las raíces que simbolizan los públicos que nutren y dan sentido al sistema que se está formando.
Todo negocio tiene una máxima: sin clientes, no hay negocio. Podemos tener un propósito inspirador, una buena idea de producto y un modelo de negocio impecablemente diseñado, pero si no hay personas dispuestas a comprarlo, la teoría se viene abajo.
Se dice que para sacar adelante un negocio no has de enamorarte del producto, sino del problema que resuelve para alguien. Es correcto, y ese alguien es tu cliente. Todo lo que estás haciendo para poner en marcha un negocio, una marca, un producto… solo tiene sentido si resuelve algo en la vida de una persona concreta: tu cliente. Es la persona para la que trabajas, el alma del negocio.
Nadie es para todos, sirve para todos ni resuelve el problema de todos. Si pretendemos abarcar a demasiados, posiblemente no convenzamos a ninguno. Es hora de centrar el tiro, apuntar bien y saber a quién tenemos delante: quién va a hacer posible, con su decisión de compra, que el negocio funcione.
Tener una marca valiosa no es sinónimo de tener una marca famosa. No se trata de que nos conozcan todos, sino de ser importantes para algunos: los potenciales compradores. Al definir en el paso anterior tu modelo de negocio, con una idea aproximada del producto o servicio, el canal de venta y la manera de cobrarlo diseñados, sin proponértelo ya estás señalando quién va a ser el público al que tendrás que dirigirte. En el ejemplo que poníamos de modelos de negocio diferentes para un mismo propósito, decíamos que en el caso del propósito “dar de comer bien a la gente”, las opciones de modelo de negocio pasaban, entre otras, por montar un restaurante de alta cocina o abrir un comedor social. Claramente esto ya define públicos totalmente diferentes, y ahora nuestro trabajo es dejar muy bien definido y tener muy claro para quién hacemos todo lo que hacemos.
La segmentación es el trabajo de seleccionar el tipo de público objetivo al que se dirige un negocio. Es definir un perfil de cliente —la persona que paga por el producto o servicio—, y desde hace años se ha basado principalmente en las características sociodemográficas de esas personas: edad, género, lugar de origen, idioma, nivel de ingresos o adquisitivo, lugar donde vive (país, región, provincia o municipio), estado civil, nivel educativo, profesión, ocupación (empleado, autónomo, directivo, jubilado, estudiante…), religión, número de hijos, tamaño del hogar, nivel socioeconómico (alto, medio o bajo), tipo de vivienda (alquiler, propiedad…), entorno (rural o urbano, costero o interior)…
Si durante décadas el perfil del cliente (target) se ha definido así, es porque la estrategia de distribución y las actividades de promoción se basaban principalmente en canales y medios que se podían elegir por estos criterios. Los presupuestos de marketing se centraban en lanzar mensajes a estos perfiles mediante medios masivos, unidireccionales por naturaleza.
La aparición del mundo digital ha tenido como consecuencia la mayor personalización de las acciones de marketing y una segmentación que va mucho más allá de las variables sociodemográficas, haciendo más complejo el trabajo de segmentación, aunque —por el lado positivo— también más eficaz. La información recogida de las personas a través de sus acciones y comportamientos en el mundo digital, y los datos aportados por nosotros mismos a muchas empresas mediante nuestra interacción con redes sociales, hacen que hoy sea posible detectar a nuestro principal comprador basándonos en otras variables mucho más precisas.
Las primeras variables a añadir son las socioculturales o de estilo de vida. Podemos identificar al comprador por sus intereses, por las aficiones que tiene, sus hábitos de consumo, el tipo de trabajo que realiza, el mayor o menor uso que hace de la tecnología, la pertenencia a comunidades de algún tipo, la admiración o rechazo que tenga hacia marcas concretas.
También podemos tener en cuenta las variables psicográficas o actitudinales:
Las afinidades con valores como la libertad, la rebeldía o la sostenibilidad; su actitud ante el cambio, la importancia del estatus, el nivel de autenticidad, su ideología, el optimismo que manifiesta y, en general, su mentalidad ante la vida.
Las variables conductuales, basadas en el comportamiento de las personas también pueden ser un criterio de segmentación: dónde y cómo compran, cómo y cuándo viajan, cómo se mueven o desplazan, cómo consumen ocio y cómo ocupan esos momentos, cómo utilizan los medios de información, por dónde reciben los mensajes de productos comerciales, cuáles son sus hábitos digitales…
La segmentación no trata de acumular datos, sino de identificar qué variables son realmente útiles para tomar decisiones y construir un buen plan de marketing. Los clientes hoy no se definen solo por quiénes son, como describió Philip Kotler en su modelo de segmentación tradicional, sino por cómo piensan, sienten y se comportan en muchos aspectos de su vida.
Tengamos también en cuenta que, aunque el cliente es crítico —pues es quien paga—, hay otras personas que intervienen en el proceso de decisión de compra. Por ello hablamos de públicos, para denominar de manera más amplia a quienes tienen algo que ver en el proceso de compra, muchas veces no tan simple como una transacción entre alguien que vende algo a alguien.
Te voy a poner un ejemplo complejo con el que he trabajado. Dalsy es la marca de un producto farmacéutico: un jarabe con ibuprofeno que se utiliza como antiinflamatorio, analgésico y antipirético para niños y bebés. Se vende de manera exclusiva en farmacias, con precio libre y sin necesidad de receta médica. Existen múltiples marcas del mismo producto con formulación similar e idéntica acción terapéutica, aunque con sabores diversos. Incluso existen productos genéricos para resolver el mismo problema con un coste de aproximadamente la mitad que la marca Dalsy. Estos medicamentos no están subvencionados por la Seguridad Social, por lo que la libertad para elegir es total.
En el proceso de decisión de compra de este producto hay varias personas o personajes que intervienen:
El usuario es el niño o bebé con el problema. No tiene ninguna posibilidad de decidir sobre la marca o producto. Su papel queda reducido a quejarse para llamar la atención sobre su problema y, como mucho, poner cara de asco al tomar el remedio.
El segundo personaje suele ser el padre o la madre que se lo da. Es el comprador, quien realmente paga por su adquisición en la farmacia. Tiene la capacidad de elegir entre comprar Dalsy por unos 6 euros o el genérico, con idéntica fórmula, por aproximadamente la mitad del precio. Aquí es donde la marca demuestra su valor y hace que la necesidad racional (eliminar la fiebre o el dolor) quede en segundo plano y la marca aporte su valor en forma de beneficio emocional (“Quiero lo mejor para mi hijo y estoy dispuesto a pagarlo”).
En el momento de la compra interviene otro personaje: el farmacéutico, el influenciador que, en igualdad de características del producto, puede recomendar una u otra opción en función de los intereses que tenga, según los diferentes márgenes que le aporte cada una de ellas.
Otro participante en el proceso es el laboratorio, el fabricante del producto, que tratará de manejar precios, márgenes comerciales y las limitadas posibilidades de promoción hacia el farmacéutico para que prescriba su producto. Es quien más interés tiene en obtener una buena cuota de mercado en este segmento.
Un poco antes intervenía la opinión del médico o pediatra, el prescriptor que indicará directamente el remedio citando la marca Dalsy, Nurofén pediátrico o recomendando un ibuprofeno pediátrico en solución oral de manera genérica. En este caso también estamos ante una persona importante en el proceso de decisión de compra, donde -a diferencia de otros medicamentos- no interviene otro actor como el regulador, el sistema sanitario que financia algunos productos farmacéuticos y sí tiene mucho que decir en otros medicamentos.
Este es un ejemplo complejo de proceso de decisión donde intervienen usuario (el bebé), comprador (los padres), influenciador (el farmacéutico), prescriptor (el pediatra) y regulador (la Seguridad Social). Es responsabilidad del fabricante (el laboratorio) tratar de actuar sobre los diferentes públicos, buscando que la decisión final se incline hacia su marca, a pesar de que en precio no es precisamente la más competitiva.
Por lo general, los procesos son más simples, aunque es bastante común tener públicos diferentes: un comprador (el que paga) y un usuario (el que usa o consume). Lego es un ejemplo de juguete para niños que compran los padres, como ocurre con decisiones importantes —como la elección del colegio de un niño— o intrascendentes, como comprar Fanta, una marca mayoritariamente comprada y pagada por el responsable del hogar (padres) pero consumida por los jóvenes (hijos). En ambos casos, los mensajes y los argumentos que hay que lanzar a unos y otros serán muy diferentes y, por tanto, la estrategia de comunicación será un poco más compleja al tener que contemplar a ambos públicos.
A diferencia de los productos vendidos directamente al cliente (B2C o business to consumer), los negocios que venden a empresas (B2B o business to business) raramente venden a una sola persona y suelen tener procesos muy complejos donde están claramente separados quienes solicitan, proponen, deciden, aprueban, negocian, compran, vigilan y finalmente utilizan lo vendido: productos o servicios como software, tecnología, materiales, equipamiento, maquinaria, consultoría, servicios de logística, suministros, formación, energía… Si vemos el ejemplo de una empresa que ofrece software de gestión de proyectos, el usuario será el equipo que lo utiliza cada día, el decisor el director de operaciones, el comprador el departamento financiero y el influenciador el consultor tecnológico. Todos forman parte del público de ese negocio, aunque solo uno de ellos firme el contrato. Como decíamos en capítulos anteriores, detrás de cada profesional en este largo y complejo proceso de decisión hay una persona, con sus necesidades y motivaciones diferentes, por lo que tendremos que tener en cuenta a todos estos públicos en nuestro plan de marketing.
Si vamos todavía a una visión más amplia del concepto de “públicos” en el modelo del árbol, deberíamos tener en cuenta a diferentes grupos o colectivos (stakeholders) que tienen capacidad de influir sobre la imagen de marca y, por ello, de influir en el proceso de compra. A veces intervienen personas que causan gran impacto en el negocio sin necesidad de participar directamente en los procesos de decisión: la prensa o líderes de opinión, los directivos de la empresa, los propios empleados que tratan de manera directa a nuestros clientes, los proveedores, el canal de distribución, los reguladores, la administración, la opinión pública… Vuelve a salir la importancia de entender el marketing como algo cultural y, de manera más concreta, considerar la comunicación, la gestión de la imagen de marca y la reputación de la empresa como algo transversal, muy difícil de gestionar de manera separada y no coordinada desde distintos lugares del negocio.
Volviendo al público más importante —el cliente—, que suele decidir, pagar y usar la mayoría de los productos y servicios, la manera más común de definirlo hoy es mediante el dibujo del cliente tipo (buyer persona): una simulación semi-ficticia del cliente ideal, sus características generales, su problema o necesidad a resolver, sus diferentes motivaciones y los canales por los que se informa. Este perfil representa a personas que forman comunidades conectadas por lazos invisibles de intereses, valores y causas que facilitarán nuestro trabajo más adelante, cuando lleguemos a la definición de los territorios de comunicación o al desarrollo de ideas para nuestros planes.
Con ese cliente tipo en mente, describiremos cómo es el viaje o proceso de decisión de compra y uso (customer journey), que va desde que detecta la necesidad, inicia el proceso de búsqueda hasta llegar al momento en que se convierte en cliente y continuando después en los momentos más avanzados de nuestra relación, como la atención al cliente tras la venta. En ese viaje señalaremos los puntos de contacto críticos, pues tenemos que saber que el marketing no es solo conquistar y captar clientes, sino mantenerlos y conseguir que adquieran valor continuamente, para hacer posible el crecimiento y desarrollo de nuestro negocio.
Existen otras muchas formas de visualizar el cliente tipo de un negocio, algunas tan pintorescas como poco prácticas, como los arquetipos de marca de Carl Jung, que algunas empresas o consultores utilizan para clasificar a los clientes según personajes como el héroe, el explorador, el sabio, el mago o el bufón. Quizás pueda tener su utilidad en la creación de narrativas de comunicación, pero está tan alejado de la realidad como que pocas veces vendemos cosas a magos o bufones.
El comprador tipo es una radiografía objetiva de la persona más importante para nuestro negocio y todo su contexto, y se convierte en el punto de partida para la parte más importante de esta fase estratégica: la identificación de las necesidades objetivas en relación con nuestro producto y el descubrimiento de las motivaciones subjetivas por las que elegirán nuestra marca entre todas las opciones. En los siguientes capítulos entraremos a averiguar cómo piensa y cómo siente este comprador tipo.
También sepamos que el grupo de clientes que tengamos está vivo, podrá cambiar su forma y características con el paso del tiempo y que tendremos que estar continuamente renovándolo, pues las bajas deberán ser reemplazadas mediante una labor de reclutamiento constante que mantenga viva la marca y, con ella, el negocio.
La definición del cliente objetivo no ha de ser fija. Precisamente su redefinición puede ser una de las palancas más poderosas de crecimiento. Te cuento un caso que viví personalmente: a principios de los años 90, tuve la oportunidad de ser el responsable del lanzamiento de la marca de bebida deportiva de la compañía Coca-Cola. Tomamos la decisión de utilizar una marca que la compañía ya tenía registrada en Japón como bebida isotónica, Aquarius, de idénticas propiedades que las marcas ya presentes en España en aquel momento —Gatorade e Isostar—, que se repartían el mercado hasta entonces, ambas con un posicionamiento de bebida técnica que se vendía en farmacias y tiendas especializadas para deportistas de alto rendimiento que requerían un producto complejo para reponer sales, minerales y el agua que se pierde en deportes intensos como fútbol, ciclismo o atletismo. En el momento del lanzamiento nuestro público era un colectivo de aproximadamente un millón de deportistas profesionales o aficionados que podían tener la necesidad de utilizar una bebida de esas características. El spot del lanzamiento hacía énfasis en esas personas.
El lanzamiento fue un éxito y en pocos meses logramos el liderazgo del mercado con más de la mitad de las ventas del segmento. Con mayoría en cuota de mercado, replanteamos el público objetivo, para ampliar la base e incluir no solo deportistas, sino personas que llevaran una vida activa, que incluía a trabajadores o personas que, en algún momento, realizaban un esfuerzo físico. El anuncio que puedes ver en este enlace en aquel momento reflejaba este cambio y pasamos de un millón de potenciales compradores a 5 millones, multiplicando por cinco las posibilidades y ampliando el canal de venta a los supermercados y tiendas de alimentación. Las ventas se multiplicaron también y la cuota siguió creciendo.
Unos pocos años más tarde, con el liderazgo totalmente consolidado, decidimos volver a ampliar el público objetivo del producto, pasando de las personas de vida activa a otro tipo de personas, las que se rebelan contra lo convencional y se atreven a salirse de los caminos dictados por el marketing, tomando decisiones inesperadas. Estábamos dirigiéndonos con este anuncio a un público objetivo de 10 millones de personas y las ventas siguieron creciendo.
El salto definitivo fue la ampliación del público a la totalidad de la población, más de 40 millones de personas, todas aquellas que ya no le daban importancia a los beneficios funcionales del producto, pero que se enamoraron de la marca por campañas publicitarias que mostraban la grandeza y la imprevisibilidad del ser humano. Se amplió el canal de venta a todos los bares y restaurantes del país. A partir de ese momento, con el mismo producto con el que se empezó el camino, Aquarius pudo superar en ventas a marcas históricas en España como Pepsi, y logró marcar un precio de venta… ¡superior al de Coca-Cola! La clave fue ir ampliando la base de consumidores a través de la redefinición del público objetivo de manera progresiva. Una demostración de que esta variable manejada de manera inteligente puede hacer crecer cualquier negocio, aunque requiere tiempo.
Hay muchos ejemplos de marcas que han seguido esta estrategia. Nike, con su campaña protagonizada por Walt Stack, un corredor amateur de 80 años, pasó de enfocarse en el atleta profesional, batalla que estaba perdiendo frente a Reebok, a convertirse en una marca aspiracional para todo aquel que se “sintiera” un atleta, estrenando su famoso eslogan “Just do it”. Apple, con su icónico spot “1984” emitido en la Superbowl, pasó de ser un fabricante de ordenadores para el pequeño nicho de creativos y diseñadores, a convertirse en la marca deseada por cualquier persona que se sintiera diferente del resto de la gente.
En el árbol del marketing, los públicos que elegimos son las raíces invisibles que nacen y sostienen todo lo visible. Debemos alimentarlas, cuidarlas y orientarlas bien. Si las cuidamos, el árbol crecerá fuerte. Sin ellas, nunca florecerá.